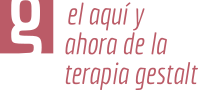La canción eres tú
Información destacada
Resumen: Cantar es central para la formación de grupos humanos. Facilita el contacto entre los miembros del grupo, promoviendo la cohesión social mediante la organización y descarga de emociones intensas. En la práctica de la terapia gestalt, los experimentos con el canto pueden ser formas dinámicas de trabajar con clientes. Mirando desde las perspectivas de la neurobiología, el desarrollo infantil, la antropología, la biomusicología y la sociología, este artículo intenta mostrar por qué los experimentos con canto constituyen actividades terapéuticas sumamente eficientes.
Palabras clave: terapia gestalt, canto, voz, grupo, campo auditivo.
Soy una terapeuta gestalt que es también cantante y profesora de canto. A lo largo de mi vida laboral he ido añadiendo una profesión a la otra sin abandonar ninguna de ellas. He improvisado mi propio estilo de trabajo terapéutico, entretejiendo lineas de investigación sobre el trabajo con la respiración, la terapia gestalt y el canto, y recurriendo a la teoría de la terapia gestalt para enseñar y escribir sobre el trabajo que llevo a cabo.
Trabajo en una habitación soleada con plantas colgantes y cuadros y fotos de paisajes en las paredes. En medio de la habitación hay una área despejada para hacer experimentos con movimiento. Hay un sillón y sillas en un extremo, y un piano y una biblioteca musical en el otro. Los clientes llegan a esta habitación planeando cantar, o conversar, o moverse y estar atentos al proceso de la respiración. A menudo, con el tiempo, se acaban viendo experimentando con todas estas actividades.
Mis clientes y yo exploramos los aspectos terapéuticos del canto y los aspectos líricos y creativos del proceso de la terapia gestalt. Estamos atentos al flujo -y a las interrupciones del flujo- de movimiento, respiración, canto y conversación terapéutica, en apoyo de un continuum creativo de un self expresivo y en crecimiento.
En artículos anteriores he descrito en detalle el trabajo que hacemos juntos (Gregory, 2000, 2001). En este artículo abordo las bases de este trabajo, explorando temas más amplios que aportan luz sobre cómo el trabajo con la voz ha probado ser una aproximación potente al cambio terapéutico.
Consideraciones neurobiológicas
Recientemente asistí a un simposio sobre el tema de la voz y la emoción. La científica de la voz Alison Behrman presentó allí su revisión de la literatura de investigación [1]. Nos habló de una área profunda en el mesencéfalo llamada la materia gris periacueductal, o PAG (por sus siglas en inglés). Cuando se estimula esta área, el sujeto emite sonidos sin palabras de varios tipos cargados de afectos. Además, ella observó que las terminaciones nerviosas implicadas en el movimiento de los músculos esqueléticos se aproximan mucho a la PAG y en ocasiones la penetran.
A partir de esto ella proponía que el movimiento corporal abierto y la producción de sonidos expresivos están intrínsecamente conectados. Como fenómeno, podemos observar la conexión en todas las culturas en las que la gente baila, patea el suelo, da palmadas y se balancea mientras canta. A menudo hago que mis estudiantes de canto se muevan durante las sesiones, andando, estirándose, bailando o haciendo una pantomima con la historia que cuenta la canción. He pensado en esto como una manera de deshacer las retroflexiones y liberarlos para que puedan soltar el sonido. Me gustó aprender de la Dra. Behrman algunos de los posibles fundamentos neurológicos de esto.
En un encuentro de la Asociación de Psicoterapia Corporal el año pasado, escuché hablar al neurobiólogo Steven Porges acerca de su investigación sobre las emociones en un programa experimental en el que utiliza grabaciones de canto humano para tratar el autismo en niños. [2] El trabajo se basa en estudios en los que él es pionero sobre el sistema polivagal, una serie de conexiones neuronales que emanan del tronco del encéfalo.
La rama del nervio vago filogenéticamente más nueva, que emerge del tronco del encéfalo, inerva el corazón y los bronquios y regula los músculos de la cara, el oído medio, la boca, la laringe y la faringe. Porges los llama los músculos del compromiso social. Son vitales para la supervivencia del niño cuando mira, escucha, vocaliza y hace gestos faciales a sus cuidadores. El buen funcionamiento del complejo nervioso polivago y su musculatura relacionada promueve el desarrollo relacional a través de facilitar la comunicación oral y gestual, y en último término, la comunidad.
Si la regulación neural de los músculos de la vocalización y la expresión facial es disfuncional, observamos una cara que no “funciona” en contextos sociales. Porges ha encontrado que al estimular el tono de los músculos del oído medio mediante un programa de escucha de canto humano realzado con tecnología digital (con el que están sintonizados esos músculos de manera especial), se activa por completo el complejo del nervio vago y sus controles neuronales corticales asociados.
Cuando estos se activan, la percepción de la voz humana se convierte en figura respecto a otros sonidos ambientales; y con eso, se observa cómo aumenta la excitación en la expresión vocal y facial, y aparece todo un rango de afectos sociales. Como terapeuta y profesora de canto, me interesa de qué manera la investigación de Porges ofrece una base neurobiológica para usar el canto y la escucha del canto como actividades terapéuticas.
Marco teórico gestáltico
La investigación de Porges considera la escucha como una importante función orientadora en el campo organismo/entorno. Cuando otros cantan, instintivamente nos volvemos hacia ellos, empleando la respuesta de orientación biológica que proporciona el oído. El oído nos ayuda a organizar nuestra percepción del campo y nuestro locus en él. Tal y como muestra Porges, oir la voz humana, en particular, nos activa hacia el intercambio social.
Cantar y hablar son formas importantes de contactar. En el nacimiento, los sonidos de voz son nuestra primera manera de alcanzar el campo. Cuando vocalizamos, y después cuando cantamos o hablamos, podemos ser respondidos por los demás con una atención aumentada, cambios en la respiración, sonidos vocales o gestos. Nuestra vocalización transforma el campo auditivo/oral del que somos parte.
La actividad del canto, en la que se movilizan la respiración y el movimiento para dar apoyo a un sonido vocal estructurado estéticamente, y en la cual la voz se usa para expresar emociones e ideas, incluye a las funciones ello, ego y personalidad. Comprometerse en este proceso integrador ilumina el sentido del self como individuo-en-relación, ya que el propósito del habla y el canto es relacional, destinado a comunicar a otro o a reforzar la experiencia compartida del grupo (que en el Instituto de Nueva York llamamos el self del grupo) a través del contacto auditivo.
Paul Goodman toca esta tema en “Verbalización y poesía”, un capítulo del Volumen Segundo de Terapia Gestalt de Perls, Hefferline y Goodman (1951):
Un niño que forma su personalidad hablando está haciendo un logro espectacular... podemos pensar en la secuencia (a) relaciones sociales preverbales del organismo, (b) formación de la personalidad verbal en el campo organismo/entorno (c) relaciones subsiguientes de personalidad con los otros. (p. 100) [3]
En la teoría relacional contemporánea, entendemos que sus puntos (b) y (c) son concurrentes e inseparables.
La producción de sonido preverbal es un aspecto de la función ello, en el cual el cuerpo y la respiración se movilizan instintivamente y responden somáticamente a los estímulos sensoriales que hay en el entorno, incluidas otras voces. Los experimentos terapéuticos que emplean la tonificación y la producción de sonidos están dirigidos a avivar esta función.
La función ego se puede reconocer cuando decimos palabras, articulamos textos de canciones, recordamos melodías conscientemente, y cuando identificamos oportunidades para cantar. El terapeuta gestalt Bud Feder a veces pregunta a sus clientes: “Si fueras a cantar alguna canción ahora mismo, ¿cuál sería?” Después puede invitar a su cliente a cantar. Experimentos de este tipo pueden ayudar a deshacer las retroflexiones y pueden traer las introyecciones y proyecciones a primer plano. Dan Bloom relata que Laura Perls a veces preguntaba a los clientes que verbalizaban sin contacto “¿puede usted cantar eso?” [4]
La función personalidad -las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos- esta activa cuando damos significado a la letra de una canción. También entra en juego en nuestra concepción del contexto social en el que estamos cantando. A veces pregunto a mis estudiantes de canto cuál es el significado para ellos de una canción en particular; y a veces pregunto a los clientes de terapia en qué contexto cantaron una canción por última vez y cómo se sintieron cuando lo hicieron. Esto puede llevar a que cantemos juntos en una sesión.
En mis talleres de “Canto e identidad social”, animo a los participantes a compartir sus experiencias de pertenencia a grupo -familia, escuela, comunidad, nación- recordando canciones y acontecimientos en los que se haya cantado que hayan sido importantes en sus vidas. Los recuerdos que emergen, estimulados por la memoria auditiva, pueden ser vívidos y potentes, y a menudo traen al primer plano asuntos inconclusos que han estado fuera de la consciencia durante años. En estos talleres, mediante experimentos bien apoyados con canto individual y grupal, co-creamos oportunidades para revisar y completar gestalten incompletas.
Consideraciones sobre el desarrollo
El canto comienza en los primeros meses de vida con intercambios prosódicos entre el bebé y el cuidador. En estos dúos sin palabras, la relación crece en un campo co-creado de sonido y gestualidad en el que el self se elabora. Estas experiencias tempranas de canto constituyen un suelo para las maneras en las que escucharemos, hablaremos y cantaremos a lo largo de nuestras vidas.
Los bebés vocalizan para dar a conocer sus necesidades. Mientras atienden estas necesidades, los cuidadores pueden responder produciendo una gama de sonidos que calman o estimulan a los bebés. Los intercambios de sonido entre los niños y sus madres se desarrollan como parte de su forma de relacionarse. Estos diálogos, a menudo bajo la forma de juego, son musicales por naturaleza. La investigación realizada por Papousek y Papousek (1989) describe las formas musicales de estas interacciones, que incluyen elaboradas imitaciones en espejo del acento, del rango de tonos y del embellecimiento de la linea vocal por parte tanto del bebé como de la madre. Mechtild Papousek (1997) afirma: “No es solo la madre empática la que se adapta flexiblemente a su bebé, sino que el bebé también está alerta, sensible y dando respuesta a la propias variaciones de formas de comunicación de la madre.” [5]
Colwyn Trevarthen (1997), un psicólogo, estudia las interacciones rítmicas de las madres y los bebés, los tiempos con los que interactúan, y cómo los bebés enseñan a las madres suficientemente buenas a cantar con ellos, a menudo tomando la iniciativa. Esto se puede escuchar en grabaciones de estudios infantiles en los que las madres y sus bebés de cinco y seis meses cantan canciones intrincadas con aparente deleite. [5] Sobre los nueve meses, empiezan a ocurrir complejas interacciones intermodales en las que combinan canto, movimiento y expresión facial.
Los infantes y las madres refuerzan la confluencia sana entre ellos mediante la mirada, el gesto y, cuando están sintonizados empáticamente, el tono vocal. Daniel Stern (1985) escribe: “La madre está constantemente introduciendo imitaciones modificadoras de un tema y variaciones.” Los dúos vocales entre la madre y el bebé son una de las formas por las que los bebés desarrollan su sentido del self en relación con un otro importante.
La capacidad de oir comienza en el cuarto mes de gestación. A un bebé ya le es familiar la voz de su madre antes del nacimiento y por tanto está preparado para comunicarse con ella vocalmente y para ser receptivo a sus vocalizaciones. El campo auditivo/oral que co-crean los bebés y los cuidadores da apoyo a la conciencia en desarrollo del bebé de self-en-el-entorno. Sus intercambios prosódicos pueden verse como las primeras experiencias del bebé en el canto en grupo.
Cantar en grupos
Desde que, en la infancia, la mayoría de nosotros hemos participado en intercambios vocales con nuestros cuidadores, estamos preparados neuronalmente para ser impactados de diversas formas cuando participamos en un canto en grupo como niños y adultos. Bajo diferentes circunstancias, cantar en grupo puede estimular, bien (a) un awareness individual aumentado facilitado por la experiencia grupal de apoyo auditivo, o bien (b) un awareness individual entorpecido por una experiencia grupal de dominación auditiva. Cada individuo afrontará esto de forma diferente, dependiendo de sus experiencia infantiles tempranas de intercambios sonoros con los cuidadores y sus experiencias de hablar y cantar en la niñez. Reformulando esto con las ideas de Philip Lichtenberg (1990), el canto en grupo puede fomentar tanto la comunidad como la confluencia.
El canto en grupos dirige las emociones de las personas y prepara a éstas para la acción conjunta de las siguientes maneras:
- Los cantantes dicen las mismas palabras al mismo tiempo, y de ese modo refuerzan por repetición la impresión de “verdad” en los textos cantados.
- Hablan la misma lengua cuando cantan, reforzando un sentido social de lo común que está supuesto confluyentemente.
- Al conocer todos la canción, están vinculando alrededor sus introyectos sociales comunes, sean conscientes o inconscientes, y significando su identidad colectiva.
- Las personas que cantan juntas respiran, se mueven, entonan con patrones que hacen juego. Al hacer esto, pueden ponerse en disposición de un tipo de inducción de un trance ligero en el que sus experiencias están alineadas somáticamente. Por ejemplo, Campbell (1997) informa de que se ha medido cómo los miembros de un grupo que cantan juntos presentan similares tasas cardíacas, presión sanguínea y dilatación de pupilas. Esta confluencia somática es parte de lo que subyace en las experiencias de canto especialmente intensas.
- El acto de cantar excita los sentidos y las emociones, excitación que, si se prolonga en intensidad, puede llevar a uno a un estado que se parece al del contacto final, en el que el awareness de la frontera presente entre el entorno y el self desaparece, lo que conduce a un sentimiento de expansión, de flotar o de unidad con todos.
La fusión grupal puede tener un resultado socialmente conservador tanto como uno socialmente destructivo. Puede ser conservadora cuando actúa como un entorno de sujeción que sostenga a los individuos en momentos de gran coacción o emergencia social. Puede ser destructiva cuando, mediante una experiencia somática y emocional abrumadora, los miembros individuales del grupo son inducidos a identificarse incuestionablemente con líderes cuyas proyecciones son reforzadas en los textos de las canciones o a través de cualidades de la música como el ritmo, el volumen y la repetición melódica.
Daniel Stern (1985) describe un proceso conocido como “inducción automática” a través del cual una experiencia auditiva intensificada, hablada o cantada, puede llevar a la gente a responder en un nivel preverbal a los elementos prosódicos de la oratoria, entre ellos el timbre vocal y la linea melódica, patrones de tono, ritmo, volumen, y relación entre el fraseo y las pausas respiratorias. Basándose en patrones de desarrollo tempranos del intercambio sonoro, los humanos son profundamente susceptibles a las cualidades de la vocalización y pueden ser conducidos hacia los propósitos de un orador a través de los sonidos de la voz tanto como a través de los significados de las palabras.
Consideraciones sociopolíticas
He recogido varios ejemplos de la potencia del canto en contextos sociopolíticos y ofreceré aquí tan solo uno como típico de muchos otros. Escuché esta historia por primera vez en una entrevista radiofónica al músico ugandés Samite Malundo. [6]
En 1997, Malundo visitó un campo de refugiados en Ruanda, cuyos ocupantes eran supervivientes de horribles masacres. Un dia se sentó junto a un joven silencioso y le cantó una canción. El chico en respuesta le cantó otra a él en voz baja. Pronto, treinta niños huérfanos se juntaron alrededor, algunos de ellos muy jóvenes, de hasta cuatro años de edad. Intercambiaron canciones durante horas, y lentamente su afecto plano, relacionado con el trauma, empezó a cambiar; el movimiento y la respiración intensificados les ayudaron a deshacer las retroflexiones que se habían extendido en la emergencia.
Aunque lo habían perdido todo -hogares, familias, posesiones- empezaron a experimentar, a través del canto, sus recuerdos pretraumáticos, sentimientos e identificaciones de grupo -todos ellos recursos para la recuperación. Depués de haber estado mudos y en estado de shock durante semanas, muchos de los niños empezaron a llorar y a contar sus historias personales a Malundo y los unos a los otros, sacando lo que había estado sujeto en el fondo. Hacia el final de esta visita de una semana, los niños habían empezado a hablar del futuro: “Cuando salga de aquí... Cuando sea mayor... Quiero presentaros a mi nuevo mejor amigo.” Mediante el canto, estos niños horrorizados y desarraigados habían empezado a reorganizar su campo, auto-movilizandose y formando nuevas conexiones sociales.
Consideraciones antropológicas
En las sociedades preliterarias, las canciones pueden ser repositorios de la historia de un grupo. Algunas canciones pueden durar horas o días, nombrando los linajes, acontecimientos y rasgos geográficos de la historio de un grupo y su territorio. En la ausencia de escritura, la melodía y otros aspectos de la expresión oral proporcionan una estructura para la memoria del grupo.
Las canciones tienen también otros usos. Se envían como regalos que tienen que ser entregados por un mensajero, cantadas para relajar tensiones interpersonales gracias a ser vehículos de chismorreo sancionados socialmente, utilizadas para fomentar tanto el juego como la guerra, cantadas para marcar hechos importantes en los ciclos vitales de los individuos y los grupos, o usadas en rituales de curación y de invocación a la lluvia. Los antropólogos han recopilado miles de ejemplos de estos usos del canto en las sociedades preliterarias. Describiré aquí un ejemplo famoso.
El canto juega un papel central en la conservacion del territorio, la historia y los valores de los pueblos aborígenes de Australia. En su visión del mundo, ni una sola cosa existe a menos que se cante su nombre. La vasta región que atraviesa un clan se marca cantando el nombre de cada elemento natural por el que pasan los individuos según caminan, así que crean un mapa oral. Bruce Chatwin (1987) habla sobre esto en su libro Songlines. “Australia entera podría ser leída como una partitura musical... Las largas canciones de los aborígenes, enseñadas cuidadosamente y pasadas de generación en generación, son el precioso legado social de personas cuyas vidas ausentes de casi cualquier posesión material.” Cuando se refiere a la visión del mundo de los aborígenes, Chatwin cita una linea de Rilke, “La canción es existencia.”
Consideraciones evolutivas
Tiempo atrás se pensaba que el canto de composiciones vocales estructuradas que era una actividad exclusivamente humana. La investigación científica de ahora muestra que la producción de música precede a la evolución humana, y ha sido identificada en varias especies de vertebrados. Dos artículos recientes en la revista Science tratan sobre las estructuras musicales de las canciones de los pájaros, las ballenas y los humanos. [7] En estos artículos, los biomusicólogos describen un “instinto musical” identificable en el funcionamiento cerebral de los vertebrados y muestran varios paralelismos interespecies en los rangos de tonos, variedad de ritmos, relaciones armónicas y formas de canciones.
Su investigación elabora un ejemplo que sustenta que el canto es uno de los patrones subyacentes de la evolución, que aparece en otros vertebrados antes de que los humanos evolucionaran, y que quizás proporciona una base profunda para nuestra comprensión de los intercambios prosódicos entre infantes humanos y sus madres.
En su documental televisivo La canción de la Tierra, Sir David Attenborough (2002) muestra a los espectadores ejemplos de canto en grupos de gibones, ballenas, delfines, elefantes y pájaros. Habla de cómo los estruendos de los elefantes y los silbidos de los delfines ayudan a mantener la estructura social, y cómo las ornamentadas canciones de cortejo de los pájaros se simplifican durante la época del año en que cantan para denotar el territorio. Observa cómo las canciones complejas de las ballenas -habitualmente de unos quince minutos de variaciones y repetidas después con los mismos temas y variaciones- se utilizan con los mismos dos propósitos. Entonces visita varias sociedades humanas que viven cercanas a la naturaleza y propone que cantar “más que ser algo únicamente cultural podría tener raíces de naturaleza biológica” (ibid.). Basándose en estudios de Sianon Gibbon, se pregunta si “fuimos simios cantantes antes de ser humanos hablantes.”
En los grupos animales y humanos que filmó, algunos de los usos que se le da al canto son la comunicación a distancia, el marcaje del territorio, la atracción de pareja, y el juego. Dice a continuación, “si en efecto pudimos cantar antes que hablar, ya teníamos el equipamiento emocional necesario para responder a señales vocales” (ibid.).
Conclusión
Tienes que cantar para ser encontrado, cuando eres encontrado, debes cantar.
Estas son las palabras del poeta contemporáneo Li-Young Lee (1990). Me las trajo una cliente de terapia que era visitante en Nueva York proveniente de otro país. Me contó su dolorosa historia de haber querido cantar y haver sido forzada a permanecer en silencio. Pudimos oir juntas cómo su hablar melifluo y su habilidad para contar historias se habían convertido en su canto. Hablamos de la rica tradición oral de su cultura y de cómo había sido suplantada gradualmente por las formas modernas de entretenimiento y educación, y atenuada por la emigración. Aún así, ella y yo hemos observado que en tiempos de emergencia social, cantar en grupos vuelve a primer plano.
Yo misma experimenté esto en las noches que siguieron al 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, cuando los vecinos se juntaban espontáneamente en las calles y parques para encencer velas y cantar canciones de consuelo y, en algunos lugares, de paz. En las calles escuché a gente decir que cantar les permitía expresar la intensidad y complejidad de sentimientos y pensamientos que la mera conversación no transmitía.
Entiendo que el canto es un proceso en el que las funciones ello, ego y personalidad están integradas activamente. Usamos simultáneamente impulsos del tronco del encéfalo, del mesencéfalo y de la corteza en una conexión bastante bien equilibrada. Experimentamos una movilización somática vivificada, emociones contenidas y sostenidas mediante la estructura musical, e ideas expuestas en las letras de las canciones.
Además, durante la intensa experiencia hacemos manejable la descarga de energía retroflectada previamente, llevando el control musical de nuestra salida de energía mediante criterios estéticos como el volumen, la percusión, el tempo y el timbre vocal. Hacemos todo esto en relación con los demás, en comunidad, lo cual sostiene nuestra expresión y, a través de la vivacidad de su funcionamiento, señala hacia el futuro.
Al cantar comprometemos el cuerpo, la emoción y el pensamiento simultáneamente. En ese sentido es una tarea integradora y, por tanto, terapéutica. Cuando las personas dejan de cantar, se pierden una manera de expresar su experiencia individual/social. Cuando las sociedades dejan de fomentar el canto, pierden un modo de contacto vivo entre sus miembros, disminuyendo así las oportunidades en las que los individuos pueden experimentar el self-en-comunidad.
Cantar conecta a la gente con sus historias, tanto las recordadas como las ocultas, y a los unos con los otros, y ayuda a las personas a renovar la energía de la que disponen para abordar sus retos vitales, tal y como he presenciado muchas veces en mi estudio de enseñanza / mi consulta.
Desde una base proveniente de experiencias neurobiológicas y del desarrollo, cantar nos conecta con nuestro campo relacional presente y con nuestro pasado evolutivo y antropológico. Podemos saludar con el sombrero al compositor Jerome Kern y cantar con plena comprensión de su significado: “The Song Is You” (“La canción eres tú”). [8]
Notas
- La Dra. Alison Behrman proporcionó una presentación en PowerPoint en una reunión de la Asociación de Profesores de Canto de Nueva York, Hospital Beth Israel, Nueva York, en 2001.
- El Dr. Steven Porges proporcionó una presentación en PowerPoint en la reunión de la Asociación de Psicoterapia Corporal de Estados Unidos que tuvo lugar en la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, en 2003. Después de ese encuentro, el Dr. Porges y yo continuamos discutiendo, vía correos electrónicos y teléfono, sobre su trabajo y sus aplicaciones. Su investigación sobre el uso de canto humano grabado y mejorado por ordenador para tratar el autismo está todavía en marcha y aún no se ha publicado ningún artículo sobre el trabajo. Se puede consultar su página web de trabajo, The Listening Project (“El proyecto de la escucha”), en http://www.education.umd.edu/EDHD/faculty2/Porges/tlp/tlp.html
- Es sabido que esta parte del libro fue escrita por Paul Goodman.
- Bud Feder y Dan Bloom son colegas en el Instituto de Terapia Gestalt de Nueva York.
- Mechtild Papousek y Colwyn Trevarthen fueron entrevistados en un programa de la BCC Radio, Sinfonía emocional: el mundo interior del infante (1997). Ambos mostraron ejemplos de su investigación sobre los intercambios auditivos infante-cuidador y discutieron sobre ello. Agradezco a mi amigo y colega Delyth Wilkinson haberme proporcionado una grabación de este programa.
- Samite Malundo fue entrevistado para un programa de radio, Weekend All Things Considered, que fue producido por la Radio Nacional Pública, Washington, DC, y fue emitido por primera vez el 15 de noviembre de 1997. Tuve suerte de estar a la escucha esa mañana.
- Gray, P. y Tramo, M. (2001). Biology and Music: The Music of Nature and the Nature of Music; Music of the Hemispheres (“Biología y música: la música de la naturaleza y la naturaleza de la Música; Música de los hemisferios”). Science, 291, 1, pp 52-56.
- Jerome Kern compuso The Song is You en 1927.
Artículo original publicado en British Gestalt Journal, 2004, vol. 13, nº1
Traducción: David Picó Vila
Revisión: Carmen Del Barrio Porto